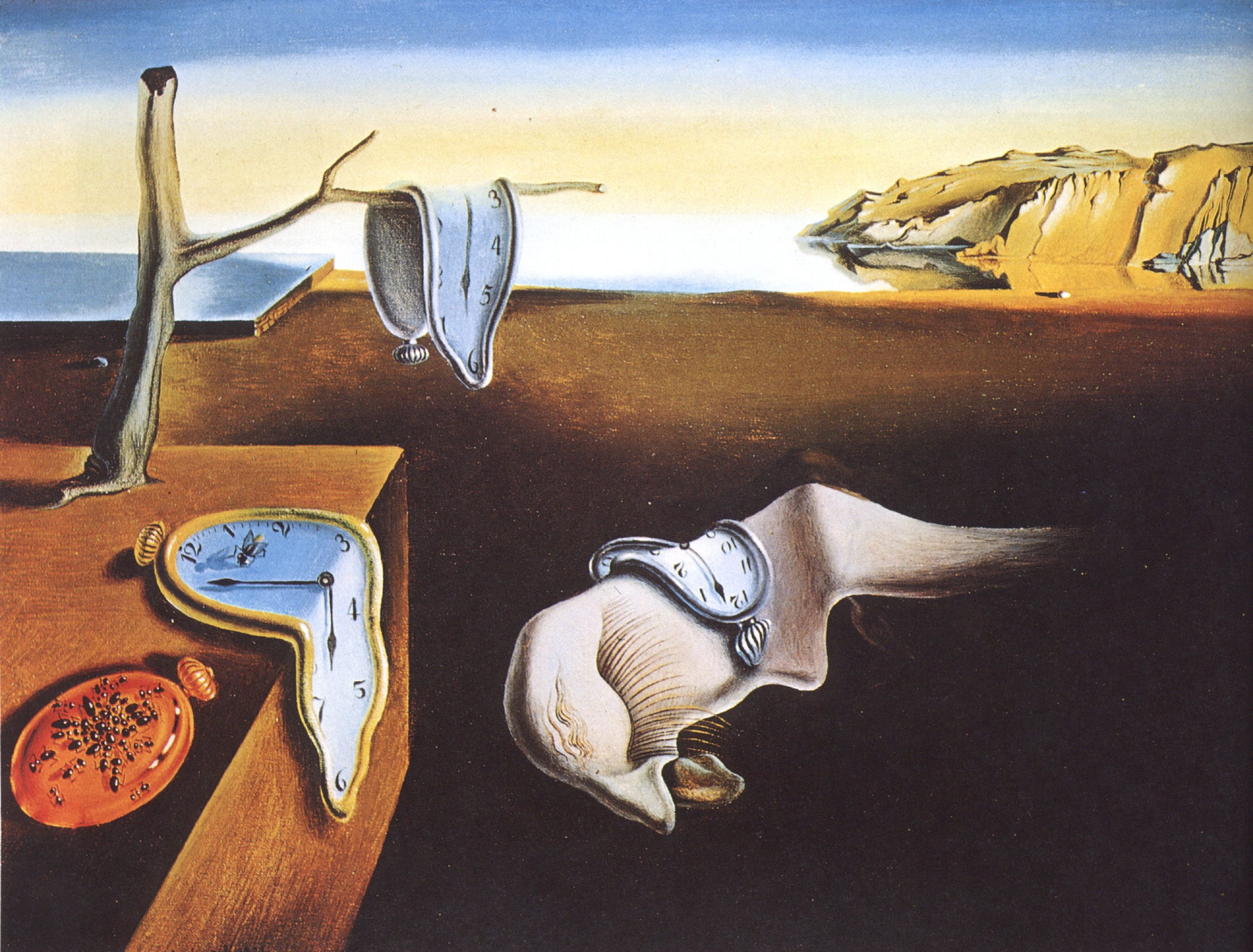Es imposible, tras leer todo Terredad, verse en la capacidad de escoger un único poema y hablar de él como un objeto independiente. Un poema de Terredad, sea cual sea, inevitablemente nos lleva a otro, y ese otro lleva a otro más, y de esa manera se van hilando hasta formar una historia que se encuentra más allá de las palabras:
Montejo convierte las palabras en algo tangible que el lector ve como un velo que cubre la realidad, y está en cada uno de nosotros removerlo, y la historia que hasta ese momento había estado oculta se cuenta a sí misma a partir de ahí.
Octavio Paz dice que “El poeta encanta al lenguaje por medio del ritmo. Una imagen suscita a otra.” Y es ésta la razón por la cual el lector se ve tan profundamente inmerso en Terredad: comienza leyendo un poema, y en un parpadear se ve envuelto por tantos más que complementan al primero, porque es dificilísimo leer “En el Bosque” y que las imágenes que allí se nos presentan no nos lleven de la mano hasta “Un Samán”, o que los ocres árboles de “Los Otros Árboles” no nos recuerden al otoño de “Creo en la Vida”.
Y así se siente la experiencia de leer Terredad, es un saltar de página en página, cada poema revela algo del anterior.
Terredad, para mí, fue una lectura sumamente íntima. “Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro”, ha dicho Octavio Paz. Tiene razón al decir que no es insólito encontrarlo, pero menos extraño aún es encontrarlo en Terredad. El lenguaje que usa Montejo es presto a interpretarse de infinitas formas, diez personas pueden leer uno de sus poemas y nos encontraremos con diez ideas diferentes.
Leer Terredad no solo supuso para mí una identificación con numerosos poemas, sino también un dialogo entre Eugenio y yo. Su afán por quedarse, por permanecer, por trascender, así como su apego a los recuerdos y al pasado, a los ancestros, fue lo que me causó más empatía.
Hoy escribo esto, y estoy a punto de decir un sinfín de cosas acerca de este poemario y las diré con total seguridad. Pero volveré a leerlo en cinco años y leeré este comentario, y lo más probable es que muchos de estos pensamientos hayan cambiado para entonces. Es decir, Terredad es un espejo donde uno se refleja, uno con todos sus recuerdos, pensamientos, ideas y experiencias. Esto explica lo que quiere decir Octavio Paz cuando afirma que “cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más allá de sí, un romper los muros temporales, para ser otro.”
EN EL BOSQUE
Montejo abre Terredad con "En el Bosque", dándonos un vasto panorama de su sentir en un contexto que bien se adapta a cualquier época: la represión de aquel ser diferente, poeta, revolucionario, causada por la sociedad; los límites a los que se ve sometido por el pensar de las personas promedio. “En el bosque, donde es pecado hablar, pasearse, / no poseer raíz, no tener ramas, / ¿qué puede hacer un hombre?”. Esta imagen no podría ser más inteligente. Uno puede permitirse ser literal e imaginarse a un hombre intentando ser parte de un bosque, intentando ser un árbol. Le sería tan imposible como lo es para Eugenio el ser parte de la sociedad en la que vive. Y entonces nos toma de la mano y nos adentra a este bosque, su bosque.

Le sigue un verso que no me deja de parecer curioso: “
La soledad no basta para engañar al viento”. Esta es la primera aparición del viento en Terredad, y tras pensar muchísimo para lograr saber lo que representa, aún no lo descubro. Sin embargo,
puede verse al viento como una entidad superior y omnisciente. Ya al final del primer fragmento el viento vuelve a aparecer: “
de ningún brazo se construye una puerta, / la piel, las uñas nunca sirven / para un nido de pájaros. / Y el viento lo sabe.” Lo que él es no es de utilidad (ni quiere que lo sea) para los intereses de los que habitan en ese bosque, y el viento lo sabe. El viento no puede ser engañado y todo lo sabe, una idea que no deja de resonarme.
El segundo fragmento comienza con versos que por ahora son difíciles de descifrar, “En el bosque, quien no ha logrado ser un árbol, / sólo puede llegar de parte del otoño / a pedir unas hojas,” ¿qué es el otoño en este bosque? Pues es aquí dónde se encuentra la maravilla de Terredad. Más adelante, cuando leamos ciertos poemas, frunciremos el ceño porque una imagen nos rememoró a esta, volveremos páginas atrás hasta este poema, y comprenderemos.
“En el Bosque” está lleno de desilusión y tristeza, no hay duda, no hay más que leer esos versos resignados que terminan el poema: “mejor si lleva harapos de mendigo, /algún morral raído, un palo, un perro / y ninguna esperanza.” Dice Octavio Paz que la poesía son “expresiones de algo vivido y padecido”, y es exactamente eso lo que es este poema. Y quiero recalcar el participativo “padecido”, que es tan diferente a “vivido”: Montejo no solo vive esta angustia que lo sofoca, sino que también la soporta, la sobrelleva con su poesía.
Reconocer la desesperanza inicial es crucial, es el origen de toda una transformación, una transformación que sigue adelante.
SOLO LA TIERRA
“Solo la tierra” es apenas el tercer poema de Terredad, tan solo nos encontramos en el principio, pero ya aquí vemos los primeros indicios de lo que es la terredad de Montejo.
Desde el principio se hace hincapié en que solo en esta tierra estamos despiertos, realmente vivos, sin importar a donde vayamos. Ya el primer fragmento nos lo dice: “Por todos los astros lleva el sueño / pero sólo en la tierra despertamos.” Y lo mismo el segundo, donde hace uso de una exquisita metonimia: “Dormidos flotamos en el éter, / nos arrastran las naves invisibles / hacia mundos remotos / pero sólo en la tierra abren los párpados.”, esos versos producen una imagen somnolienta, fácilmente nos rememora a ese estado de sueño en el que no contralamos lo que pasa en nuestra mente.
Lo que me parece curioso de “Solo la Tierra” es su carácter introductorio. En los poemas que le sigue, Montejo habla con pasión del lugar de donde viene, sin hablar de la tierra como tal. Sin embargo, para llegar a ese punto, Montejo nos hace amar la tierra enteramente y nos muestra su propia devoción hacia ella. “La tierra amada día tras día”, comienza el tercer fragmento, y es precioso lo que dice en los primeros versos del cuarto: “Siempre seré fiel a la noche / y al fuego de todas sus estrellas”. Pero es a partir de allí, con los siguientes versos, cuando empezamos a entender que más que amar a la tierra, ama a su tierra, su tierra natal. “Más que el silencio de la tumba / temo la hora de la resurrección: / demasiado terrible / es despertar mañana en otra parte.” Así finaliza este poema, dejándonos sumamente pensativos, y, tal como lo dice Paz, “provoca una expectación, suscita un anhelar”. Expectantes, anhelantes... así nos deja Eugenio.
TERREDAD
Nos encontramos con la esencia del poemario, el poema que considero más importante de comprender, pues al hacerlo se esclarece la mente y entendemos a Eugenio mucho más profundamente. Nos encontramos con la esencia misma de Eugenio Montejo.
¿Qué es la terredad? ¿Cuál es la terredad de Eugenio? La que ya habíamos avistado levemente en “Solo la Tierra”: terredad es trascendencia y permanencia. Nada más. Terredad es quedarse, no huir, persistir y luchar por los ideales que quieren alcanzarse. En el primer verso de cada fragmento claramente nos lo dice: “Estar aquí por años en la tierra”, trascendencia. Y “Estar aquí en la tierra: no más lejos”, permanencia. Con “Terredad” Montejo se revela a sí mismo lo que es y empieza a ser eso, tal como dice Octavio Paz que sucede con el poema.
SI DIOS NO SE MOVIERA TANTO
En este poema se encuentra la primera mención de Dios. Con este poema, Montejo hace lo que dice Octavio Paz que hace la poesía: “revela este mundo”.
Dios es una figura recurrente en los poemas de Montejo. Sin embargo, no tiene el significado religioso que podría entenderse: Eugenio no era una persona devota a una religión en particular.
Para entender la cosmovisión de Eugenio, debemos comenzar por entender el concepto de religión como el simple conjunto de creencias que relacionan a la humanidad con un tipo de existencia.
La cosmovisión de Montejo está intrínsecamente guiada por el panteísmo: para él, la naturaleza, el universo y Dios son equivalentes, Dios está en todos lados. Nos lo dice en los versos de este poema, que Dios se mueve constantemente “en las ondas del agua” y “en el sol o los cuerpos.” Está en el mar, en los astros, en los átomos, en el tiempo.
EL ESCLAVO
“El Esclavo” es la más bella oda a la poesía y la literatura, tan necesarias para Eugenio. Cuenta toda una experiencia creadora y nos revela la forma de existencia de un poeta, de cómo este se entrega sin más a las palabras, sin importarle que haya o no haya retribuciones.

Según Octavio Paz “
estamos hechos de palabras” y “
el poeta es su servidor”. Lo mismo para Montejo, que en los primeros versos nos dice con tanta desmesura “
Ser el esclavo que perdió su cuerpo / para que lo habiten las palabras.” La poesía, dice Paz, es un “
ejercicio espiritual, es un método de liberación interior”, y tal cual es para Montejo, que escribe su poesía en un proceso intimo para su propio sosiego; no escribe más que para él mismo: “
Llevar por huesos flautas inocentes / que alguien toca de lejos / o tal vez nadie.”:
su poesía bien puede ser leída por las persona o por nadie, realmente no importa, importa la liberación que supone para él el escribir.
En los primeros versos del segundo fragmento es fácil reconocer que habla del hábito escritor: “Ser el esclavo cuando todos duermen / y lo hostiga el claror incisivo / de su hermana, la lámpara.” Todo poeta se ha levantado a mitad de la noche, llevado por un golpe de inspiración. O bien ha sentido el tedio de no poder plasmar una idea y ejerce presión sobre sí mismo.
A esto le siguen unos versos que transmiten una gran ansiedad: “Siempre en terror de estar en vela / frente a los astros / sin que pueda mentir cuando despierten.” Esto es incluso contradictorio: él se desvela para escribir, pero el sentirse vulnerable ante el universo por la fatiga de la falta de sueño le infunde miedo, y aún así esto no le importa, ha de continuar escribiendo: “aunque diluvie el mundo / y la noche ensombrezca la página.”
El último fragmento es bello, pues describe el oficio del poeta certeramente: “Ser el esclavo, el paria, el alquimista / de malditos metales / y trasmutar su tedio en ágatas, / en oro el barro humano”. Eso es un poeta, un alquimista que convierte su propia molestia en hermosas imágenes, en palabras eurítmicas la naturaleza humana, así como dice Paz que sucede: “Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el circulo de la poesía”. Además, este fragmento rememora al sentimiento de exclusión de “En el Bosque” al llamarse “paria” a sí mismo y al leer los versos finales: “para que no lo arrojen a los perros / al entregar el parte.”
LAS PIEDRAS
"Las Piedras" es un poema que bien se conecta con todos los demás, porque se conecta con la esencia de Terredad.

Las piedras, que son los recuerdos, son el instrumento más eficaz para lograr la permanencia. “
Las piedras intactas en el río”,
los recuerdos siempre intocables, intransmutables, en el río que somos nosotros mismos, nuestra memoria, nuestra mente. Con el primer fragmento Montejo habla de la imborrable existencia de los recuerdos: “
Siguen allí cerca del pozo, nada las mueve, / y al acercarnos / alzan los rostros renegridos, se demudan”, están siempre allí, y al volver a ellos allí están.
Los primeros versos del segundo fragmento son todos una metonimia: “Y son las mismas madres pétreas / que en inocente desnudez / al zambullirnos / se quedaban oreando las ropas”, hacen ver a los recuerdos como unas madres que nos cuidan, que nos recuerdan nuestra infancia, nuestro origen, el lugar de donde vinimos y que Montejo de ninguna manera se atreve a olvidar.
El último fragmento es profundamente significativo, ya que recalca lo imperante de llevar con nosotros nuestras memorias: “De tarde en tarde la sombra de un avión / en que partimos / las atraviesa / y no saben que van en las valijas / a bordo, que son nuestro único equipaje”. Sin importar a dónde vayamos, las piedras, nuestros recuerdos, siempre serán nuestro más importante cargamento, aquello que nos une a nuestro origen, nuestra terredad.
Hay algo que dice Octavio Paz que me parece que define a este poema y a todo Terredad: la poesía es “invitación al viaje; regreso a la tierra natal”. Esto es la poesía de Montejo, un viaje a nuestros orígenes.
CREO EN LA VIDA
“Creo en la Vida” nos conduce casi al final de Terredad, y en sus primeros versos es fácil darse cuenta de que Montejo ha entrado en un estado de positivo realismo, muy diferente al aislado y resignado poeta que nos fue introducido antes; más que hablarnos de sus creencias, con este poema nos habla de la transformación que ha sufrido. “Creo en la Vida”, en su actitud abierta y vasta, es exactamente lo que dice Octavio Paz que es el ritmo: “es imagen y sentido, actitud espontanea del hombre ante la vida, no está fuera de nosotros: es nosotros mismos, expresándonos.”
“Tangible, vagamente redonda, / menos esférica en sus polos”, en esos dos versos no hace más que describir a la tierra certeramente, aceptándola tal como lo que es, alejándose de las vagas ilusiones que tiene de ella que pueden leerse en “En el Bosque”. Y no solo eso, sino que también cree en esa realidad, en “la vida bajo forma terrestre”, en la tierra como la describe, existente, visible, palpable. Y en el último verso del primer fragmento no solo es literal al decirnos que la tierra está “por todos lados llena de horizontes”, sino que nos recuerda que en cualquier lugar hay un camino diferente que seguir, otra opción que escoger... cambia desesperanza por esperanza.
Montejo ahora cree en las nubes, siempre constantes y a la vez cambiantes, flexibles y moldeadas por el viento: el viento, que les es superior. Cree y admira el equilibrio que hay en ellas entre la constancia y la volubilidad. Por supuesto, no deja de creer en las “páginas nítidamente escritas” del mundo, en sus libros y lo que ellos contienen, su literatura, que tantas veces nos salva del vacío y a la que tanto le debe, a la que le ha servido, como lo dijo en “El Esclavo”. Cree “en los árboles, sobre todo al otoño”, nos dice, “a veces creo que soy un árbol”. Al otoño, cuando los árboles son más vulnerables, cuando los arboles, que son la gente que nos rodea, son sensibles ante la vida, la injusticia, lo vano, lo real, sensibles ante lo profundo y auténtico del ser humano, cuando entregan sus hojas al viento y a la tierra y terminan desnudos, expuestos, llenos de verdad, sin secretos, sin nada por ocultar.
En el tercer fragmento aborda lo que considero es su más significativa consigna: “creo en la vida como terredad”. Terredad, que es la trascendencia a partir de la constancia, a partir de la lucha por los ideales que seguimos; terredad es permanecer y no darse un respiro al existir, por lo cual, si hemos de vivir una vida relevante, sustancial, hemos de ver la vida como terredad, ya sea que ello nos traiga gracia o desgracia, alegrías o decepciones, felicidad o amargura. “Mi mayor deseo fue nacer”, revela Montejo; nacer, no del vientre de su madre, sino de sí mismo, que nazca finalmente la verdadera esencia de su ser. Y ese deseo, que alguna vez se vio mermado por aquel bosque que lo rodeaba, donde era pecado hablar, pasearse, ahora surge y no hace más que aumentar, instado por su nueva visión clarificada del mundo.
Pero llegados aquí no nos encontramos más que con los primeros indicios de cambio en Montejo: él aún no ha nacido.
Montejo, que a lo largo de Terredad no ha dejado la religión sin mencionar, vuelve a hacerlo en el último fragmento. “Creo en la duda agónica de Dios”, la duda agónica a la que se ve reducida nuestra vida al darnos cuenta de que no es más que un vaivén entre el éxito y el fracaso, la dicha y la desdicha. Vaivén que ¿quién sabe? se ve regido por un ente superior.
Pero en la soledad que trae la noche habla con las piedras, las interroga. Las piedras, que siempre permanentes y estables nos traen los recuerdos ya olvidados y que de alguna manera siempre estarán con nosotros. Las piedras, que son nuestra infancia, son lo que éramos antes de ser lo que somos. Y por la misma constancia y permanencia en la que Montejo ha forjado su vida, él sabe que él, en sus palabras, trascenderá, por lo que no ha de creer en algo tan relativo como la muerte.
LABOR
“Labor” es un bello poema que une lo que se dice en “Si Dios no se Moviera Tanto” y “El Esclavo”.
Si vemos las creencias de Montejo como panteístas, este poema adquiere muchísimo más sentido. “Para que Dios exista un poco más / - a pesar de sí mismo – los poetas / guardan el canto de la tierra.” El esclavo, el alquimista, el poeta, cuya labor es enaltecer la tierra que Montejo ama con tanta devoción y que, como dice en los siguientes versos, el hombre parece despreciar tan insensiblemente: “Para que siempre esté al alcance / la cantidad de Dios / que cada uno niega diariamente”
“Dios rota en sus eclipses / y se deja soñar desde lejos.”, comienza el segundo fragmento. Dios rota, Dios se mueve. Inevitablemente estos versos me suscitan a “Si Dios no se Moviera Tanto”. Y son los últimos versos los que más me conmueven: “Son pocas las lumbres encendidas / que tiemblan a esa hora / en la intemperie, / son pocas, pero cuánto resisten / para inventar la cantidad de Dios / que cada uno pide en sueño.”. Esta metonimia con la que Montejo se refiere a las personas en vela, que por más que renieguen a Dios, al universo, siempre creen en algo y subconscientemente le piden a ese algo.
UN SAMÁN


Finalmente, Montejo, sumados sus experiencias, sus pensamientos, sus ideas de toda una vida, ha nacido.
Es esta la consumación de su vida: se ha vuelto el árbol que no quiso ser, se ha vuelto parte de la vida y, ya resignado, dota lo que tiene a la sociedad para ser de utilidad, y, aunque no lo parezca, así trascender.
Octavio Paz define la poesía como un “diálogo con la ausencia”, y así es precisamente como comienza Montejo este poema: “Un samán ya viejo verdea y monologa”. Realmente este samán no monologa, sino que dialoga con la ausencia, el vacío, que es el universo.
“Anoté mis vueltas al sol de la tierra”, dice, creando la misma imagen recurrente del paso del tiempo, que ahora parece estar cada vez más cerca de terminársele. “Se movió el mundo, no mis ramas.”, es el quinto verso, que nuevamente transmite permanencia, pero esta vez no como un deseo sino como algo realizado.
Nuevamente se hace mención del viento, que sigue siendo confusa para mí: “Estoy donde los vientos me dejaron / sin renegar mis dioses” pero es evidente que Montejo se refiere a él como algo superior, pues es él quién maneja a las hojas caídas, quien mueve a los árboles. Y luego está ese verso en el que se abre a sus dioses: no los evita sino que finalmente los acepta muy a pesar de las dudas que pudo haber mostrado en “Creo en la Vida” cuando afirmaba que creía en la “duda agónica de Dios”.
Uno de los versos finales es el que más me emociona: “que el leñador disponga de mis ramas”, un verso que tan fácilmente nos remite a “En el Bosque”, cuando el poeta no tenía más que inútiles brazos. A diferencia de la tristeza que hay en el primer poema de Terredad, ya en este último no hay más que una dócil aceptación del mundo.
Y ahora, tras un gran espacio en blanco, nos topamos con un último verso: “
Ya no temo a los fuegos.” Qué manera de finalizar, no solo un poema, sino todo un poemario. Ya no temo a los fuegos.
Ya no teme a la fuerza abrasadora de aquel que se encuentra en la posibilidad de dañarlo pues ahora, después de tanto, ya no tiene nada que perder.